Si algo tienen en común las personas neurodivergentes que cruzan el umbral de cualquier institución educativa en Chile, es que al principio no pueden evitar la sensación de estar a punto de enfrentar algo para lo que no están preparados. Ya sea un colegio o una universidad, las barreras para los estudiantes con trastornos del espectro autista (TEA) o cualquier otra condición neurodivergente son muchas. Estas barreras no siempre son visibles, pero pesan. Están en los gestos impacientes de un profesor que no sabe cómo manejar una crisis sensorial, en los pasillos donde los estudiantes se agrupan por afinidades, excluyendo a los que piensan, sienten o actúan de manera distinta.
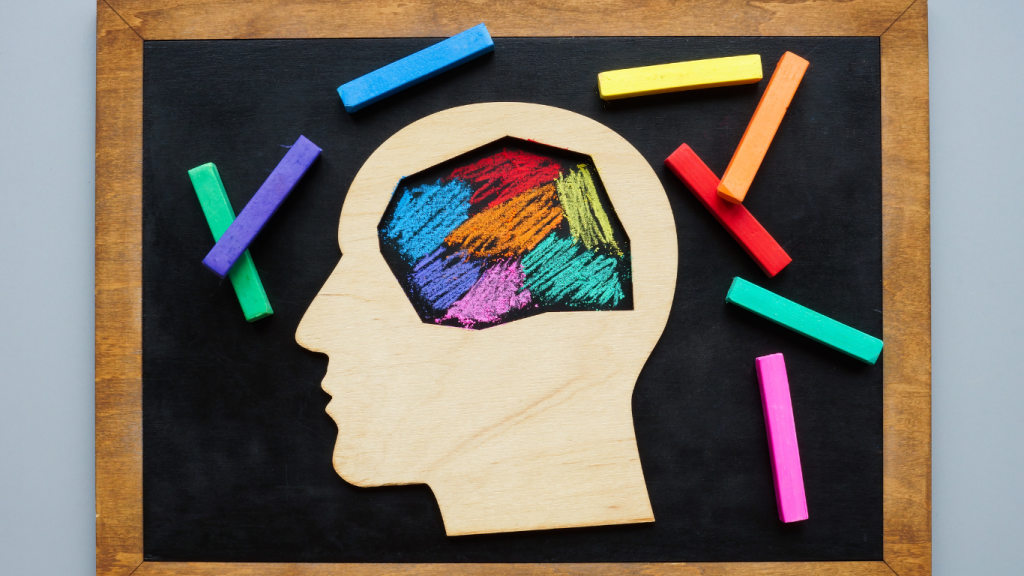
Claudia Caballero Lagos, directora de la Fundación en Primera Persona y educadora especializada en discapacidad cognitiva, no es ajena a este escenario. Con más de 20 años de experiencia en la coordinación de equipos terapéuticos interdisciplinarios y una formación rigurosa en los trastornos del espectro autista, Caballero señala sin titubeos: “Las instituciones educativas en Chile reciben a estudiantes neurodivergentes, pero no están preparadas para abordar la diversidad de necesidades que surgen dentro del proceso educativo”.
Para ella, la inclusión en Chile está lejos de ser una realidad palpable. Las universidades y colegios, aunque aceptan a estudiantes con TEA, se encuentran desbordados por la falta de infraestructura, personal capacitado y protocolos estandarizados que aseguren que estos estudiantes reciban el acompañamiento necesario. “En muchas instituciones, el concepto de inclusión es superficial. Si bien se permiten ajustes, no siempre se garantiza que se implementen de manera efectiva”, afirma Caballero. Esta falta de preparación, según ella, tiene repercusiones significativas. El acceso a la educación no se trata solo de abrir las puertas de la institución, sino de crear un entorno donde todos los estudiantes puedan aprender, desarrollarse y sentirse seguros.
La falta de preparación y el impacto emocional
Este panorama no es ajeno a quienes se encuentran al frente de la integración de estudiantes neurodivergentes. Javiera Grau Manríquez, psicóloga clínica con un magíster en psicología de la salud, se especializa en TEA y ha atendido a numerosos pacientes que han transitado por las aulas. Con años de experiencia en conferencias y atención clínica, Grau lo tiene claro: “La inclusión no puede depender únicamente de la buena voluntad de los docentes. En muchos casos, las medidas de ajuste, cuando existen, son improvisadas y no abarcan todas las necesidades de los estudiantes”. Según ella, lo que más preocupa es la falta de un enfoque integral que involucre a toda la comunidad educativa, desde los docentes hasta los administrativos.
Este vacío en la preparación institucional tiene consecuencias emocionales devastadoras para los estudiantes neurodivergentes. La falta de ajustes razonables, el desconocimiento de los diagnósticos y la escasa empatía generan una carga emocional constante en los jóvenes que intentan navegar por un sistema que no está hecho a su medida. “Los estudiantes neurodivergentes deben negociar constantemente para que se les reconozcan sus derechos. Esto es agotador, no solo académicamente, sino también emocionalmente”, explica Grau.
El desgaste invisible: Relatos de estudiantes neurodivergentes
Las historias de los estudiantes que atraviesan estos sistemas educativos son reveladoras. La mayoría de ellos coinciden en algo: no hay un protocolo claro ni uniforme que les garantice los ajustes necesarios. En los relatos que llegan a la Fundación en Primera Persona, los estudiantes se ven obligados a lidiar con la incertidumbre y la frustración de tener que hablar individualmente con cada profesor para solicitar adaptaciones en las clases o en los exámenes. Esto, en lugar de facilitarles el proceso educativo, genera una carga adicional. La falta de ajustes en los programas de inclusión y la exclusión social por parte de otros compañeros hace que muchos estudiantes se vean arrastrados a la ansiedad o la depresión.
Fernando Hormazábal, coordinador del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Estudiantil (CADE) de la Universidad Adolfo Ibáñez, conoce bien estos relatos. Su trabajo consiste en acompañar a los estudiantes en su proceso de integración, pero también en identificar las falencias del sistema. “A pesar del interés por ser inclusivos, muchas universidades aún no cuentan con suficientes recursos humanos ni con la infraestructura adecuada para atender las necesidades específicas de los estudiantes neurodivergentes. Los ajustes que deberían ser una prioridad, quedan relegados a la buena voluntad de los docentes o a los esfuerzos individuales de los estudiantes”, señala Hormazábal.
Además, la realidad es que muchos de estos estudiantes enfrentan otras barreras menos visibles, como la discriminación o la falta de comprensión por parte de sus compañeros. A menudo, los ajustes en las clases o la asignación de tutores no son suficientes para que los estudiantes se sientan cómodos y bienvenidos. La presión de adaptarse a un sistema que no está diseñado para ellos puede desencadenar crisis emocionales o aumentar los niveles de estrés.
¿Es posible una inclusión real?
Los expertos coinciden en que la verdadera inclusión no es una meta que se logre solo con la apertura de espacios. La verdadera inclusión necesita ser un proceso planificado, donde cada miembro de la comunidad educativa, desde el rector hasta los estudiantes, reciba formación y recursos para entender la diversidad neurocognitiva.
“Es urgente que las instituciones educativas y el Estado se comprometan a formar a los docentes y administrativos de manera constante. La inclusión no puede ser una iniciativa aislada de algunos educadores. Es un proceso que involucra a todos”, asegura Caballero. A pesar de los esfuerzos de algunas instituciones, como la Universidad Adolfo Ibáñez, que ha implementado algunas medidas para favorecer la inclusión, la brecha entre lo que se necesita y lo que realmente se ofrece sigue siendo grande.
Además, el acceso a ajustes razonables debería ser un derecho garantizado para todos los estudiantes neurodivergentes, no una concesión. En este sentido, la Fundación en Primera Persona trabaja incansablemente por cambiar la perspectiva: “La inclusión debe verse como un derecho humano, no como un favor o una acción altruista”, afirma Caballero con firmeza.
Los pasos que quedan por dar: Hacia una educación más inclusiva
Las políticas públicas en Chile han comenzado a incluir la inclusión educativa dentro de sus prioridades, pero aún falta mucho por hacer. Es necesario realizar un diagnóstico exhaustivo de la realidad actual, con el objetivo de generar cambios reales que favorezcan a quienes más lo necesitan. “El sistema educativo debe ofrecer ajustes a la medida de las necesidades de cada estudiante. No se trata solo de abrir la puerta, sino de garantizar que todos puedan transitar por el mismo pasillo con las mismas oportunidades”, concluye Grau.
Sin embargo, mientras los cambios estructurales no se materialicen, la responsabilidad recae sobre todos: docentes, estudiantes, instituciones y organizaciones civiles como la Fundación en Primera Persona, que trabaja para visibilizar y erradicar la exclusión en el sistema educativo.
Una educación verdaderamente inclusiva no es una meta que se alcance a través de reformas superficiales. Es un compromiso profundo con el respeto y la dignidad de la diversidad, un compromiso que exige que todos, sin excepción, tengan la oportunidad de aprender y crecer en un entorno que valore sus diferencias. Solo cuando esta visión se convierta en una prioridad nacional, los estudiantes neurodivergentes podrán caminar por los pasillos educativos sin sentir que cada paso es una lucha por ser aceptados.